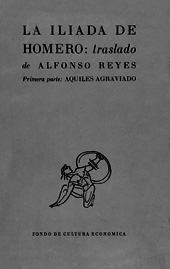Alfonso Reyes
Durante los primeros años del siglo Alfonso Reyes (Monterrey, 1899-1959) fue fortaleciendo su convicción que América era un continente dueño de una historia que se expresaba en los escritos de sus intelectuales y artistas. Desde los días del Ateneo, cuando ofreció seis conferencias, cuatro de ellas dedicadas a autores mexicanos, indagó en las obras más destacadas y en la historia de los países donde se habían producido, pero fue en España y Francia, lejos de México, donde maduró sus ideas. El comercio con Grecia y Roma le llevó a la comparación de las circunstancias de América Latina y siguiendo las huellas de Rodó, fue encontrando explicaciones a la «barbarie» de que éramos acusados por algunos europeos. Hegel, por ejemplo, en sus Lecciones sobre la filosofía de la Historia (1837), había afirmado que éramos el país del futuro a pesar de la debilidad de nuestra naturaleza y fauna y nuestros servilismos e incapacidades. Al lado de sus estudios sobre el Cid, el Arcipreste, Calderón, Lope, Quevedo o Gracián, Reyes se interesó por la obra de Juan Ruiz de Alarcón, a quien calificó de «primer mexicano universal».
Visión de Anáhuac, (1917), es una reconstrucción del valle y la antigua capital de los Aztecas en 1519, -a través de los ojos de los conquistadores, cuando los españoles se asomaron «sobre aquel orbe de sonoridad y fulgores», «a la región más transparente del aire»-, que anticipa los tonos indigenistas de la década del veinte mediante la propuesta de una vinculación, a través del espacio natural, de las actitudes del mexicano actual con las de los aztecas, unidas por el «alma común».
Reescribiendo el deslumbramiento de cronistas como López de Gomara, Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés evoca el valle, los templos, el mercado de Tenochtitlán, los trajes, la pompa de los palacios de Moctezuma, y examina las artes plásticas y la poesía náhualt en sus representaciones poéticas de la naturaleza, restaurando ese halo de misterio gracias a un ordenamiento de los elementos gracias a los destellos de su estilo, donde sentimos de inmediato los efectos de la trasmutación de la historia en cosa viva, en el rescoldo de un alma habitada por la grandeza y el dolor que deparan las tragedias sociales.
Iniciado, más por necesidad que por elección en los estudios de la Grecia clásica, Reyes encontró en las tradiciones de una Hélade agonista la serenidad -que no habiendo existido- le permitía inventar utopías desde las tesis de Nietzsche sobre las contradicciones entre el espíritu dionisíaco y el apolíneo. La erudición y las hipótesis sobre esos tiempos estaban en boga. Los textos de Wilamowitz, las traducciones de Murray, las interpretaciones de Jane Harrison, las investigaciones sobre la Odisea de Víctor Bérard y la influencia de Atenas sobre el mundo florentino, de Maurras, fueron los acicates. Una Grecia que no era ni la de los clasicistas o los parnasianos, empeñados en la resurrección de los Signos de Marte, con sus atrocidades guerreras y el desprecio por la vida. Reyes no fue helenista, como tampoco lo fueron muchos de los modernistas. El frío rigor de los exegetas y arqueólogos nunca invadió sus escritos que son, ante las investigaciones de Jaeger, Finley, Festugièr o Guthrie, apenas noticias o comentarios. Sus inquisiciones tampoco fueron directas y en no pocas ocasiones subsanó sus ignorancias con la imaginación. Más que pretender acercamientos a lo que habría sido la cultura en Grecia y Roma, eligió de entre ellas lo que había descubierto sería lo suyo, y con esa conciencia redactó el que es su mejor poema.
«Parodia», «máscara» o «espejo» de la actitud que asumió ante el asesinato de su padre en 1913 cuando trataba de restaurar el Porfiriato contra el gobierno de Madero, y su posterior negativa a participar en acto retaliatorio alguno, incluso a saber el nombre del asesino, exiliándose voluntariamente por muchos años, Ifigenia cruel (1924) es también una interpretación particular de la historia trágica de la hija de Agamenón y Clitemnestra, hermana de Orestes, Electra y Crisotemis; una metáfora de lo femenino y una poética reflexión sobre la libertad.
En la versión de Reyes Ifigenia ignora su pasado y cómo ha llegado a Táuride. Desea recordar pues se siente huérfana de pasado y diferente a las otras criaturas, pero al enterarse, con el retorno de la memoria, que pertenece a una raza ensangrentada y perseguida por la maldición de las divinidades, siente asco de sí.
Entonces elige seguir siendo una carnicera y destazadora de víctimas sagradas como único medio para romper las cadenas que la atan a la fatalidad. Así, como dice Reyes en las notas que puso a la primera edición, poco a poco, la antigua fábula se fue desvistiendo de sus atavíos inútiles, y se redujo a un poema sin arqueología, una metáfora universal del exilio, una «alegoría moral». Según Octavio Paz, [El jinete del aire, en Puertas al campo, México, 1966]Reyes parece insinuar que para ser es menester reconocer la existencia de los otros:
Ifigenia decide quedarse en Táuride para cambiar en un instante vertiginoso todo el curso de la fatalidad. Por este acto reniega de la memoria que acaba de recobrar, dice no al destino, a la familia y al origen, a la ley del suelo y de la sangre. Esa negación engendra una nueva afirmación de sí. Al negarse, se elige. Y este acto, libre entre todos, afirmación de la soberanía del hombre, encarnación fulgurante de la libertad, es un segundo nacimiento.
El ensayo, «centauro de los géneros donde hay de todo y cabe todo», permitió a Reyes establecer fronteras y ampliar horizontes, acudiendo unas veces a la historia, otras a la estética y la sociología, en una búsqueda interminable por definir y definirse. Nunca quiso especializarse en materia alguna y veía en ello una limitación que no podíamos permitirnos. «El especialista -dijo- podrá considerarnos acaso con alguna conmiseración, como nosotros a él, por nuestra parte». Su curiosidad lo llevó a todos los paisajes, a todos los géneros y fue orador, crítico, periodista, novelista, cuentista y poeta. Fundó la crítica cinematográfica, fue uno de los primeros en considerar la novela policial como género, dedicó a la radio numerosos ensayos y conoció a profundidad los sistemas filosóficos más importantes de su tiempo sin llegar a confinarse en alguno. A él se debe la revalorización de Servando Teresa de Mier, Juana Inés de la Cruz, Amado Nervo, Rodó, Montalvo, Justo Sierra, Othón, etc.
Su preocupación fundamental --expuesta en Ultima Tule (1942), La experiencia literaria (1942), Tentativas y orientaciones (1944), Letras de la Nueva España (1948) o La X en la frente (1952)-- fue la incorporación de nuestra cultura al ámbito universal, postulando la necesidad de una «voluntad de concierto en un orden que no excluyera la singularidad de sus partes». Expuso las peculiaridades de ella en su estructura social, las características de nuestra manera de ver y las circunstancias históricas que nos apartan y acercan al resto del mundo. En sus ensayos las figuras típicas, las plantas, los insectos, las aves y la geografía fueron las imágenes vivientes con las cuales expresó sus ideas y concepciones. Pensaba en imágenes, como piensan los pueblos no contaminados por el logos. Fue un escéptico, como Sanín Cano, Borges, Henríquez Ureña, y tantos otros latinoamericanos que no rindieron culto acrítico a la cultura occidental.
No fue un hombre de partido; -dice Paz- no lo fascinó el número ni la fuerza; no creyó en los jefes; no publicó adhesiones ruidosas; no renegó de su pasado, de su pensamiento y de su obra; no se confesó; no practicó la «autocrítica»; no se convirtió. Y así, sus indecisiones y hasta sus debilidades -porque las tuvo- se convirtieron en fortaleza y alimentaron su libertad. Este hombre tolerante y afable vivió y murió como un heterodoxo, fuera de todas las iglesias y partidos.
Alfonso Reyes fue hijo del general Bernardo Reyes (1850-1913), gobernador de Nuevo León, Secretario de Guerra y Marina durante los tiempos de Porfirio Díaz. Hizo estudió en la Escuela Nacional Preparatoria en Ciudad de México, la de Altos Estudios y se recibió de abogado por la Universidad de México en 1913. En la Universidad sus actividades extracurriculares fueron más importantes que sus estudios de leyes. Aprendió griego y latín; fue el más joven de los miembros de la Generación del Centenario, que con Antonio Caso, José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, Pedro Henríquez Ureña y Porfirio Barba Jacob fundaron el Ateneo de la Juventud (1909). Inició su carrera literaria en 1913 como profesor de la Cátedra de Historia de la Lengua y la Literatura Españolas en la Escuela Nacional de Altos Estudios de Ciudad de México y luego ingresó en el cuerpo diplomático. Fue despedido al llegar Victoriano Huerta al poder y tuvo que trasladarse a Madrid (1914-1919) donde escribió muchos de los poemas y ensayos por los cuales es mejor conocido. Su primer libro de versos fue Huellas (1923). Los más antiguos poemas allí incluidos tienen una fuerte influencia de los Parnasianos franceses pero llevan ya el indefinible sello de su extraordinaria versatilidad. Su prestigio, sin embargo, descansa en sus ensayos. Es un absoluto maestro del género. Un típico ejemplo es la serie titulada Simpatías y diferencias, (1921-1926), en cinco volúmenes, resultado, en gran medida, de sus inquisiciones en el Centro de Estudios Históricos de Madrid donde colaboró con la Revista de Filología Española y el periódico El Sol. Tradujo de Mallarmé, Chesterton, Sterne y Stevenson, entre otros. Reyes permaneció en el servicio diplomático desde 1924 hasta 1939 representando a su país en Francia (1924-1927), Argentina (1927-1930; 1936-1937) y Brasil(1930-1936). Durante los últimos veinte años de su vida se dedicó a escribir y a enseñar, y al Colegio de México, del cual fue fundador. Entre otras muchas distinciones recibió los Doctorados de las Universidades de Nueva León (1933), Berkeley (1941), Tulane, Harvard (1942), Michoacán, Princeton (1950), Nacional de México (1951), La Habana (1955) París (1958) y el Premio Nacional de Literatura (1945). En 1955 comenzaron a publicarse, en México, sus Obras completas, de las que han aparecido veintiséis volúmenes. ![]()